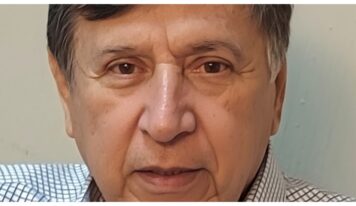Carlos E. Lagos Campos
Por estos días el país se ha visto avocado a diversos comentarios y análisis sobre la diferencia limítrofe sobre el río Amazonas con el Perú, este es un tema complejo que requiere un análisis objetivo del derecho internacional, vamos entonces a abordar la controversia sobre la soberanía de la Isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Este conflicto, que ha resurgido durante los dos últimos años, debe analizarse a la luz de los tratados que regulan la delimitación fronteriza, particularmente el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, considerando la dinámica de una frontera viva y los antecedentes históricos que nos instan a buscar soluciones pacíficas. A continuación, presento un contexto histórico, un análisis jurídico y propuestas técnicas para resolver esta disputa, enfatizando en la necesidad de evitar que se repita la historia de confrontaciones y que el tema sea instrumentalizado con fines políticos mediante la exacerbación del nacionalismo.
Contexto Histórico: Una Relación Marcada por Tensiones y Soluciones Diplomáticas
La relación entre Colombia y Perú en la región amazónica ha estado marcada por disputas territoriales desde el siglo XIX, tras la disolución de la Gran Colombia y la definición de las fronteras pos coloniales. Durante el siglo XIX y principios del XX, ambos países reclamaron territorios en la cuenca amazónica, especialmente en las zonas entre los ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas. Estas controversias se originaron en la ambigüedad de los límites coloniales y los tratados previos con terceros países, como el Tratado de Pasto de 1832 entre Colombia y Ecuador, y el Tratado Perú-Brasileño de 1851, que generaron reclamos cruzados sobre el Trapecio Amazónico y otras áreas.
El punto culminante de estas tensiones fue el Conflicto de Leticia (1932-1933), una guerra breve pero intensa desencadenada por la ocupación de Leticia por colonos peruanos que rechazaban el Tratado Salomón-Lozano de 1922. Este tratado, firmado en Lima el 24 de marzo de 1922 por los plenipotenciarios Alberto Salomón (Perú) y Fabio Lozano (Colombia), cedió a Colombia el Trapecio Amazónico, incluyendo Leticia, garantizando su acceso soberano al río Amazonas, mientras que Perú recibió el Triángulo de San Miguel-Sucumbíos, aunque este último no fue controlado efectivamente. El tratado fue ratificado por Colombia en 1928 y por Perú en 1927, pero su implementación generó descontento en la población peruana de Leticia, lo que derivó en un conflicto armado.
La guerra de 1932-1933, que incluyó enfrentamientos como el Combate de Güepí y el de Nuevo Tarapacá, dejó un saldo de bajas y tensiones bilaterales. Sin embargo, la intervención de la Sociedad de Naciones y la firma del Protocolo de Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934 pusieron fin al conflicto, ratificando la vigencia del Tratado Salomón-Lozano y estableciendo mecanismos para la solución pacífica de controversias, como el artículo 7, que prohíbe el uso de la fuerza y promueve el diálogo. Este episodio histórico es un recordatorio de los costos humanos y diplomáticos de los conflictos armados, y nos impone el deber de evitar que la disputa por la Isla Santa Rosa derive en una escalada similar.
Análisis Jurídico: La Isla Santa Rosa y el Principio del Thalweg
La controversia actual se centra en la Isla Santa Rosa, una formación insular surgida en la década de 1960 debido a procesos naturales de sedimentación en el río Amazonas, frente a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga. Dado que esta isla no existía al momento de la firma del Tratado Salomón-Lozano (1922) ni de las actas de demarcación de 1929, no fue asignada explícitamente a ningún país, lo que genera interpretaciones divergentes entre Colombia y Perú.
El Tratado Salomón-Lozano estableció que la frontera entre ambos países sigue el thalweg, es decir, la línea del canal más profundo del río Amazonas, hasta el límite con Brasil. En 1929, una cumbre en Iquitos entre los presidentes Augusto B. Leguía (Perú) y Miguel Abadía Méndez (Colombia) asignó islas específicas: a Colombia, las islas Zancudo número 2, Loreto, Santa Sofía, Arara, Ronda y Leticia; a Perú, las islas Tigre, Coto, Zancudo, Cacao, Sierra, Yahuma y Chinería. La Isla Santa Rosa, al no existir en ese momento, no fue incluida en esta distribución.
Perú sostiene que Santa Rosa es una extensión natural de la isla Chinería, asignada en 1929, y que, al estar al sur del thalweg actual, pertenece a su territorio. Esta posición se refuerza con el control efectivo ejercido desde los años 70, con una población de aproximadamente 3,000 habitantes, presencia institucional y la reciente creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en 2024, aprobada por la Ley N° 32403 el 3 de julio de 2025. Perú invoca el principio de uti possidetis juris y la posesión histórica para respaldar su soberanía.
Por su parte, Colombia argumenta que, al surgir Santa Rosa después de 1929, su estatus no está definido por los tratados originales y requiere un acuerdo bilateral. La Cancillería colombiana, en comunicados del 20 de junio y 3 de julio de 2025, rechazó la creación unilateral del distrito peruano, alegando que viola el Protocolo de Río de Janeiro, que garantiza el acceso de Colombia al río Amazonas. Además, un estudio de la Universidad Nacional de Colombia de 1993 advirtió que el 70% del caudal del Amazonas fluye por canales peruanos, lo que podría dejar a Leticia sin acceso al río para 2030, afectando su viabilidad comercial y estratégica.
En derecho internacional, el thalweg implica que los cambios naturales en el cauce no alteran automáticamente la soberanía de territorios asignados, salvo acuerdo entre las partes. Sin embargo, la aparición de nuevas islas crea un vacío jurídico que debe resolverse mediante negociación. La acción unilateral de Perú al crear el distrito de Santa Rosa ha generado tensiones, exacerbadas por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro el 5 de agosto de 2025, quien acusó a Perú de “copar territorio colombiano” y anunció medidas diplomáticas para defender la soberanía.
Un Llamado a Evitar la Repetición de la Historia
El Conflicto de Leticia de 1932-1933 nos enseña que las disputas territoriales, si no se manejan con prudencia, pueden escalar a confrontaciones armadas con graves consecuencias para las partes. La guerra dejó heridas en ambas naciones, y su resolución mediante el Protocolo de Río de Janeiro demostró que el diálogo y la cooperación son el camino adecuado. Hoy, ante la controversia por la Isla de Santa Rosa, debemos evitar repetir los errores del pasado. La retórica nacionalista, como la empleada en las recientes declaraciones de Petro, y las respuestas firmes de Perú, incluyendo el envío de fuerzas militares a la isla, podrían escalar las tensiones si no se prioriza la diplomacia.
El artículo 7 del Protocolo de Río de Janeiro de 1934 obliga a Colombia y Perú a resolver sus diferencias de manera pacífica, excluyendo el uso de la fuerza. Dado que Colombia denunció el Pacto de Bogotá de 1948 el 28 de noviembre de 2012, con efecto a partir del 28 de noviembre de 2013, este tratado no es vinculante para Colombia en la controversia actual. Por lo tanto, para recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en caso de que las negociaciones bilaterales fallen, sería necesario un acuerdo expreso entre ambos países para someter la disputa a la jurisdicción de la CIJ. Como jurista, insto a ambos gobiernos a reactivar la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), cuya próxima reunión está programada para el 11 y 12 de septiembre de 2025 en Lima, para abordar esta disputa con estudios técnicos y propuestas conjuntas, priorizando el diálogo y la cooperación para preservar la paz en la región amazónica.
Conclusiones: Soluciones Técnicas y el Peligro del Nacionalismo Electoral
La controversia por la Isla Santa Rosa pone de manifiesto la naturaleza dinámica del río Amazonas, una frontera viva que cambia constantemente debido a la sedimentación y la erosión. Un estudio de 1993 de la Universidad Nacional de Colombia señaló que el río se está desplazando hacia el lado peruano, lo que reduce el caudal en los canales colombianos y amenaza el acceso de Leticia al Amazonas. Esta dinámica no solo afecta la soberanía sobre la isla, sino también los intereses comerciales y estratégicos de ambos países en la región.
Una solución técnica viable, que Brasil ha implementado con éxito, es el dragado del río Amazonas para mantener la navegabilidad y garantizar el acceso de Leticia al canal principal. Este enfoque, combinado con estudios hidrológicos y cartográficos realizados por la COMPERIF, podría resolver los problemas prácticos sin necesidad de confrontaciones jurídicas o militares. Además, se podrían negociar acuerdos de cooperación para la gestión conjunta de las islas emergentes, como se ha hecho con otras formaciones en el Amazonas, como la isla Ronda, donde Colombia ejerce soberanía.
Sin embargo, un aspecto preocupante es el riesgo de que esta disputa sea utilizada para exacerbar el nacionalismo colombiano con fines electorales. En un contexto de baja popularidad del presidente Petro y elecciones proximas en 2026, las declaraciones beligerantes y el traslado de la conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia podrían interpretarse como un intento de desviar la atención de problemas internos. Esto no solo complica las negociaciones diplomáticas, sino que también pone en riesgo la estabilidad de la triple frontera, una región estratégica para el comercio, la cooperación transfronteriza y la lucha contra el crimen transnacional.
Podemos concluir que la disputa por la Isla Santa Rosa debe resolverse mediante el diálogo técnico y el respeto a los tratados de 1922 y 1934. La COMPERIF ofrece una plataforma idónea para analizar la ubicación del thalweg y proponer soluciones que preserven los intereses de ambos países. El dragado del río y acuerdos bilaterales sobre nuevas islas son alternativas prácticas que podrían evitar conflictos futuros. Como abogado, reitero mi compromiso con la paz y la cooperación, instando a Colombia y Perú a honrar su historia de diálogo y a rechazar cualquier intento de instrumentalizar esta controversia para fines políticos. La Amazonía que es, un patrimonio compartido, merece soluciones basadas en la razón y el derecho, no en el nacionalismo o la confrontación.
Fuentes:
Tratado Salomón-Lozano (1922) y Protocolo de Río de Janeiro (1934).
Declaraciones de las Cancillerías de Colombia y Perú (agosto 2025).
Pacto de Bogotá (1948), Organización de los Estados Americanos.
Registro de tratados, Naciones Unidas.
Colombia Reports, “Colombia may come to regret withdrawal from international treaty”.