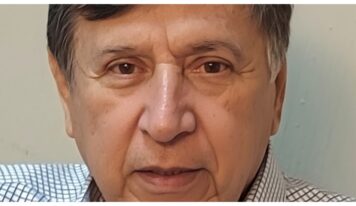Ricardo Villa Sánchez
@rvillasanchez
En el corazón del país que busca reconciliarse consigo mismo, el proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado, radicado el pasado 20 de julio de 2025, se presenta como una bisagra normativa que podría abrir la puerta hacia una Paz Total verdadera, integral, restaurativa. No es un papel más en la larga historia legislativa del conflicto. Es, o debería ser, una oportunidad de reencuentro entre la justicia y la dignidad. Pero poco a poco como los locos. La carrera solo trae cansancio.
Esta propuesta no es un salto al vacío. Tiene raíces: la Ley 975 de 2005, la Ley 2272 de 2022 y la experiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz nos han mostrado caminos posibles, pero también alertas necesarias. El proyecto ahora en debate plantea tres caminos diferenciados: para los grupos armados con vocación política, para las estructuras criminales sin estatus político, y para las personas judicializadas por su participación en la protesta social. A cada uno, una respuesta, una medida, un compromiso.
Se habla de sanciones no carcelarias, de reparación colectiva, de verdad histórica, de participación de las víctimas, de entrega de armas y de bienes para saldar deudas con la justicia social. Es, en el papel, una apuesta restaurativa. Pero la paz no se escribe solo en los códigos. Se encarna, se verifica, se construye con hechos, con verdad, con confianza.
Y allí empiezan las sombras. El proyecto llegó sin concertación con actores estratégicos del Ejecutivo, sin respaldo legislativo formal, sin el eco participativo de las plataformas de víctimas ni de las comisiones de paz del Congreso. No basta con tener un buen contenido técnico; también importa el proceso, la legitimidad, la deliberación pública. Sin esos ingredientes, se erosiona la fuerza transformadora de la norma. Además ponerle la lupa al tema de revisión de sentencias e incorporar posibilidades frente a las solicitudes de extradición.
El comisionado de paz, Otty Patiño, ha señalado, con justa razón, que esta propuesta no nació en el seno del diálogo interinstitucional, ni tiene una aceptación política amplia y requiere muchos consensos. No se trata de desestimar la herramienta, sino de advertir el riesgo de imponerla sin la validación democrática que exige un país en transición hacia profundizar la democracia. Una ley de esta magnitud no puede ser construida entre bambalinas. Podría, en lugar de unir, fracturar.
Por esto, una norma como esta, en esta coyuntura y desde sus primeros debates, debe ser conciliada con participación de actores claves, con audiencias públicas, concertaciones en espacios consultivos y académicos, y sobre todo estar a tono con la realidad nacional y con la lucha contra la impunidad y el olvido.
El presidente Gustavo Petro, con franqueza, reconoció que la Paz Total aún no ha sido alcanzada y que es posible que haya que fortalecerla en la continuidad de un proyecto progresista en nuestro país. Admitió como un estadista, que hay incumplimientos, simulaciones, y hasta actores que, disfrazados de vocación pacífica, solo buscan escapar a la cárcel de otros países. Y seguro habrá avivatos pescando en rio revuelto, en esas aguas turbias. Esos ruidos, también llegan a este debate legislativo, que necesita filtros, controles, criterios claros.
Porque una ley que otorga beneficios con un deslinde poco verificable entre insurgencia y crimen organizado, sin mecanismos para evaluar ni revocar compromisos, no restaura: confunde. Y en esa confusión, se cuelan incentivos perversos, simulaciones de paz, y una institucionalidad que, lejos de fortalecerse, se vuelve rehén de lo que debería desmantelar.
La Corte Constitucional ha sido enfática: toda justicia restaurativa debe garantizar verdad, proporcionalidad, participación de las víctimas y no repetición. Las sentencias C-370 de 2006 y C-080 de 2018 no son adornos en la exposición de motivos: son pilares éticos y jurídicos. Hoy, el proyecto los menciona, pero no explica cómo se cumplirán, ni quién vigilará su aplicación.
El problema no es el perdón ni las segundas oportunidades. Es el olvido institucional. No es la generosidad de la ley, sino la ausencia de controles y de exigibilidad. Porque la paz sin vigilancia puede ser impunidad. Y la paz sin víctimas es un simulacro. Sin trazabilidad, sin entidades independientes, sin compromiso judicial real, cualquier acuerdo puede ser papel mojado.
Una ley para la paz debe nacer del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Debe incluir a las víctimas, a los movimientos sociales, a los actores territoriales que sí han creído en la justicia transformadora. Necesita debate público, revisión técnica, respaldo judicial y construcción colectiva. Necesita alma democrática.
Y sobre todo, necesita ser una norma justa, válida y eficaz: que inspire legitimidad, que se pueda aplicar, y que produzca efectos reales para la construcción de paz.
No se trata de archivar el proyecto. Se trata de hacerlo bien. De corregir lo que aún no está a la altura del anhelo nacional. De dejar atrás los mecanismos opacos y dar paso a normas legítimas, transparentes, verificables. La Paz Total no es un decreto. Es una obra en marcha que se construye con memoria, verdad, justicia y compromiso colectivo. Ojalá desde diversos escenarios y con otras miradas complementarias, se radiquen más proyectos de justicia restaurativa, para la reconciliación, fundamento de la paz social, que se integren al debate y se puedan conciliar con este valioso, valiente y pertinente texto que presentó el Gobierno nacional para darle piso jurídico a La Paz total.
Este es el verdadero debate: ¿queremos legislar para desmantelar estructuras de violencia o para institucionalizar excepciones que las perpetúan? La respuesta marcará el rumbo del país que soñamos: uno que no simule la paz, sino que la encarne, en cada rincón del territorio y en cada corazón herido por la guerra. Remember: La paz es posible.